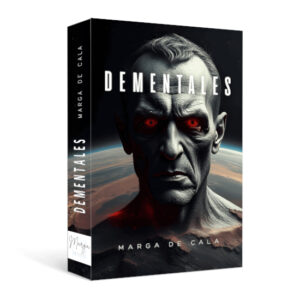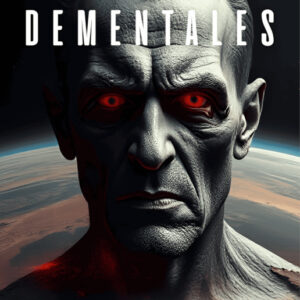«DEMENTALES» se encuentra (como nota de prensa) en la web «Elescritor.es», donde avisan del «vuelo que nunca debió aterrizar»… A ver, como no puedo desvelar nada (o casi nada) del libro, tampoco debo explicar de más… Los misterios es lo que tienen, que hay que meterse de lleno para descifrarlos. Eso sí: si te gusta Leer entrada
«CONTARÉ HASTA DIEZ» ¡en papel y con ilustraciones!
Esta vez traigo una novedad para aquellas personas que prefieren leer en papel (como la increíble Cande Fernández), y tener los libros en formato físico (por ejemplo, para hacerse una foto con ellos como la maravillosa Jana Bernal), y es que ya se encuentra en la Tienda de la página «CONTARÉ HASTA DIEZ», último libro Leer entrada
NUEVA EDICIÓN DE «EVOCACIÓN (La historia de Marilia)».
¡Hola! Resulta que como ya anticipé, «EVOCACIÓN» también se ha hecho un «lifting» y está nuevecita y recién pintada en papel, para toda persona lectora que prefiera leer al modo tradicional. Puedes encontrarla en la Tienda de «escritopormarga.es», a partir de YA. El siguiente a «empapelar» será «CONTARÉ HASTA DIEZ», hasta ahora solo disponible -de Leer entrada
NUEVA EDICIÓN DE «LA FLOR CONTADA».
Como ya avisé hace poco, vamos a reeditar los tres libros viejitos que ya fueron escritos y publicados en su día, incluido el regalado a través de esta página («CONTARÉ HASTA DIEZ»), por si alguien prefiere tenerlos en papel y con buena letra (apta para mayores). Hasta la fecha los podías encontrar (versión digital) en Leer entrada
Descubriendo a Jana Bernal.
Me repito diciendo que los escritores desconocidos no solemos contar con mucha ayuda exterior, ni con mucho público asistente, ni -por supuesto- con gente interesada en comprar nuestros libros (o tan siquiera en leer nuestros relatos), de modo que en escritopormarga seguiré destacando a aquellas exclusivas personas, valiosas por sí mismas, que con su colaboración Leer entrada
«DEMENTALES» ya a la venta.
Mes de septiembre (do you remember?), y con él la novela que tanto esperé y tanto esperaron mis mejores lectores… ¡Al fin! Ciencia-ficción en Sevilla, con personajes muy variados y cercanos, con una apasionante historia de amor de fondo, y con mucha más humanidad que fantasía, así es como llega DEMENTALES. Te recuerdo su sinopsis: Leer entrada
«LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN LA VIDA», de Paloma Corredor.
Hoy hago un inciso antes de que termine el verano (y con ello mi vuelta), porque siento la necesidad de reseñar la última novela de la escritora y periodista Paloma Corredor. Su título: «LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN LA VIDA», resume el pensamiento de cualquier madre en cuanto a sus hijos se refiere, Leer entrada
Los «DEMENTALES» llegan en septiembre/2025.
Sin más. Sin menos. Al fin, y sin más demoras. En septiembre abrimos la Tienda de «escritopormarga.es», y con ello comenzamos la venta de mi quinto (y por ello no malo) libro: DEMENTALES. Ciencia-ficción en Sevilla, recorriendo sus calles, sus plazas, sus casas, sus hoteles, sus hospitales… Una fantasía muy posible. Una ficción muy cercana. Leer entrada
CONTRA NATURA.
-No entiendo lo que ha pasado con Roge. Todo el tiempo que ha estado aquí, siempre solo… Ni una visita… y familia tenía, por lo que yo sé. ¡Pobres ancianos de los que nadie se acuerda y de quienes nadie se quiere ocupar! ¡Esto es contra natura! Patrocinio defendía con estas palabras a sus Leer entrada
NICANOR Y LA ESCRITORA.
Existen personas que todo lo tardan: cuando Nicanor fue consciente de su amor por mí, yo ya estaba muerta. Nos habíamos conocido, inexistente casualidad mediante, en una cafetería del pasado más cercano. Una cafetería cuyo nombre juré recordar y que -como tantas otras cosas- he olvidado. No llovía, no, que eso ya sería añadir Leer entrada